Ya no se trata
de promover una "sociedad alfabetizada", sino la educación
permanente para todos, jóvenes y adultos. El concepto de que la
educación de un ser humano está acabada al concluir la
adolescencia es perfectamente obsoleto. Hoy resulta necesario un
sistema de formación escolar y post-escolar del niño, el
adolescente y el adulto, para que la sociedad en su conjunto y cada uno
de sus individuos sean capaces de adaptarse a la vertiginosidad de los
cambios.
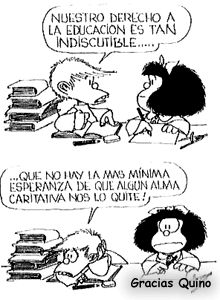 Un
país cuyas escuelas primarias han devenido en comedores
populares y sus maestros en asistentes sociales; cuyos colegios y
universidades pierden en el camino a la mayor parte de sus alumnos;
cuyos profesores llevan años sin acceso a actualización y
viven más como apóstoles que como educadores; un
país que no invierte, no reestructura, no planifica y no debate
sobre la educación, jamás podrá aspirar a un
futuro mejor. Un
país cuyas escuelas primarias han devenido en comedores
populares y sus maestros en asistentes sociales; cuyos colegios y
universidades pierden en el camino a la mayor parte de sus alumnos;
cuyos profesores llevan años sin acceso a actualización y
viven más como apóstoles que como educadores; un
país que no invierte, no reestructura, no planifica y no debate
sobre la educación, jamás podrá aspirar a un
futuro mejor.
La nueva estructura significó la aparición del Ciclo
Polimodal que es, quizá, el segmento donde puede observarse con
mayor claridad el vaciamiento científico y cultural. De sus tres
cursos y diferentes orientaciones han desaparecido, o minimizados,
disciplinas científicas básicas. Así, los
estudiantes pueden llegar a concluir el ciclo sin haber estudiado, por
ejemplo, Geometría, Física, Química, Historia,
Geografía, Literatura y Biología, o pueden haber hecho un
curso con un escaso número de horas que, lógicamente,
cierra el paso exitoso a la educación superior y no califica
para desempeño laboral alguno.
Pero tanto las instituciones como los docentes han debido asimilar otro
proceso; el de la psicologización de la pedagogía. Esto,
dio lugar a que muchas instituciones escolares pasaran a ser
sólo espacios para "la comprensión, la contención,
la libre expresión". La modificación de los
regímenes de calificaciones, la "naturalización" de la
repitencia, la disminución de la exigencia de estudio
sistemático, la introducción de incontables
períodos de compensación, la desaparición del
estudio sistemático de la lengua oral y escrita, el abandono de
la lectura y del uso de libros, el menosprecio por la memoria y la
adquisición de automatismo, son algunas de las formas en la
educación ha ido acompañando la crisis económica,
social, cultura del país.
 La
educación ha sido golpeada sistemáticamente en
América latina, y no solo por los altos y marcados
índices de analfabetización que se registran (a modo de
ejemplo, en la Argentina la cantidad de niños menores de diez
años que sufren esta dolencia educativa asciende a 586.570 ), en
todo el continente, sino también porque la educación ha
pasado a ser mucho más que saber leer y escribir, tener
conocimientos básicos de matemática, historia o
literatura. Las nuevas tecnologías y escuelas del pensamiento
contemporáneo forman parte ya hoy, de la instrucción
indispensable de la población en general. Los gobiernos de los
últimos quince años no solo han desatendido la
situación de la educación en el país, sino que han
hecho todo lo posible por degradarla, precarizarla y disminuirla a su
mínima expresión. La cantidad de recursos destinados por
la administración federal, la organización de las
enseñanzas pre-escolar, primaria y secundaria, sin olvidarnos de
la educación superior, van acompañados de una falta
sistemática de políticas de Estado destinadas a evitar la
deserción escolar (la población de entre cinco y quince
años que no asiste a ninguna escuela en la Argentina es de
242.335 niños [2]). La
educación ha sido golpeada sistemáticamente en
América latina, y no solo por los altos y marcados
índices de analfabetización que se registran (a modo de
ejemplo, en la Argentina la cantidad de niños menores de diez
años que sufren esta dolencia educativa asciende a 586.570 ), en
todo el continente, sino también porque la educación ha
pasado a ser mucho más que saber leer y escribir, tener
conocimientos básicos de matemática, historia o
literatura. Las nuevas tecnologías y escuelas del pensamiento
contemporáneo forman parte ya hoy, de la instrucción
indispensable de la población en general. Los gobiernos de los
últimos quince años no solo han desatendido la
situación de la educación en el país, sino que han
hecho todo lo posible por degradarla, precarizarla y disminuirla a su
mínima expresión. La cantidad de recursos destinados por
la administración federal, la organización de las
enseñanzas pre-escolar, primaria y secundaria, sin olvidarnos de
la educación superior, van acompañados de una falta
sistemática de políticas de Estado destinadas a evitar la
deserción escolar (la población de entre cinco y quince
años que no asiste a ninguna escuela en la Argentina es de
242.335 niños [2]).
El proceso de aniquilación de la educación pública
llevado a cabo a partir de los años `90, con un
ensañamiento sin precedentes combinó, la reducción
de los recursos, el vaciamiento del Ministerio de Educación de
la Nación, la transferencia a las provincias de la
enseñanza secundaria (sin los correspondientes fondos), la
reforma sin una planificación adecuada y sin la debida
información de la educación inicial nacional, a
través de la Ley Federal de Educación (ley Nº
24.195), y la intención de modificar la educación
universitaria por medio de la Ley de Educación Superior, a lo
que se le sumaron la multiplicación de pequeñas
Universidades Nacionales y la proliferación de las Universidades
Privadas.
Los presupuestos nacionales destinan pequeñísimas
porciones del total a la educación y la investigación
científica. En el año 2001 con un presupuesto total de
cuarenta y dos mil millones de pesos [3], solo destina tres mil
millones y medio a educación y quinientos millones a ciencia y
técnica [4]. Esto plantea un cuadro crítico a la hora de
hablar de educación, pues de estos recursos no deben surgir
únicamente los salarios docentes sino también, los gastos
de infraestructura, de materiales de estudio y herramientas necesarias
para el desarrollo del aprendizaje, la renovación de la poca
tecnología disponible, etc. Mientras esta es la situación
que existe en la educación, la relación que guarda con
otros sectores del gasto público es disparatada (a modo de
ejemplo los servicios de la deuda externa pública nacional se
llevaron once mil millones de pesos). De este modo, el gasto de los
servicios de la deuda externa (esto es los intereses) significan el 26%
del presupuesto, mientras que la educación solo recibe el 9,5%.
Que la formación de la sociedad, y el desarrollo del perfil
cívico de los habitantes de un país este por debajo de
los asuntos financieros en las prioridades del Estado, muestra poca
voluntad política de crecimiento a nivel social del país
de carácter humano y una muy mala estrategia de crecimiento
económico sostenido a largo plazo, puesto que para esto es
fundamental la inversión en la producción intelectual.
La falta de una educación organizada y orgánica atenta
contra la identidad común de una nación, pues no permite
la transmisión y difusión de ciertos conocimientos
básicos forjadores de identidad como por ejemplo mismo lenguaje,
una historia común, familiaridad con el territorio, un
conocimiento del Estado al cual están ligados y del cual forman
parte fundamental, etc. Las sociedades son más injustas,
violentas e inequitativas cuanto más espacios le son
cedidos a la ignorancia.
Por todo esto es necesario comprender que el proceso educativo, se
inicia a una temprana edad, en el nivel preescolar, pero
paradójicamente no termina nunca. La clave de la
educación es lograr que las personas o educandos logren
desarrollar el pensamiento crítico, que es la herramienta
que va a posibilitar formar ciudadanos concientes de su
situación y comprometidos con la realidad social. La Universidad
es, por así decirlo, el ultimo escalón dentro de este
proceso, pero no representa el final. Vemos hoy que en las puertas del
siglo XXI, el titulo de grado pierde en posibilidades frente al
profesional de postgrado, y esto se debe a su situación
educacional.
Debemos tener presente también que un sistema es un conjunto de
elementos que guardan relación entre si, de tal forma que los
cambios sufridos en alguno de ellos, ya sea por causas externas o
internas, extienden sus efectos a los demás. Los elementos de un
sistema educacional son las instituciones escolares, clasificadas en
niveles.
Ahora bien, la situación de la Universidad pública no es
muy distinta a la del resto del sistema educativo y no se ha escapado
por completo del embate contra la educación en general.
La cantidad de dinero que los argentinos colectivamente dedicamos a la
educación en general, y a la educación superior en
particular, si bien tiende a crecer en el largo plazo, no
acompañó ni remotamente al crecimiento de las necesidades
tal como lo indica el número de estudiantes. Las razones que
intervienen en este suceso se pueden agrupar en tres, teniendo presente
su gran contenido político-ideológico.
Primero, la riqueza generada por la Argentina en los últimos
años fue marcadamente en descenso; mientras que las tasas de
desempleo y exclusión social fueron marcadamente en aumento. Y
en consecuencia, el rol social de la Universidad juega un papel
fundamental, sobre todo como contenedora de aquellos que ante las
incapacidades diarias buscan refugio en las aulas invirtiendo en el
desarrollo intelectual.
Segundo, el Estado Argentino, ha sufrido una aguda crisis fiscal, lo
cual significa que no ha conseguido genuinos recursos para hacer frente
a todos los gastos. La desvinculación del Estado de
prácticamente todos los aspectos sociales hizo que la
solución al déficit fiscal fuera el recorte; en vez de la
persecución de los grandes deudores (representantes de los
más altos y poderosos sectores económicos). Es de
remarcar que los recursos asignados a la educación superior en
el presupuesto del año 2002 es sensiblemente menor al del
presupuesto de 2001. Mientras en el primero se le asignan mil
ochocientos un millones de pesos ($1.801.000.000), al siguiente se le
recortan alrededor de cuatro millones de pesos, determinando un total
de mil setecientos noventa y siete millones de pesos ($1.797.000.000).
Tercero, es bueno recordar que los recursos son siempre escasos y su
utilización surge de procesos de decisión complejos a
veces muy oscuros pero que reflejan las prioridades de los grupos de
mayor incidencia en las decisiones. Es evidente que la mayoría
de la sociedad, y los estudiantes en particular, no tuvimos una
participación, ni un mero reconocimiento, al momento de poner
los temas de la agenda de Estado.
No es necesario ahondar profundamente en las consecuencias directas e
indirectas que los sucesivos recortes presupuestarios tienen sobre el
sistema universitario publico nacional. Mas bien hay que decir que con
fruto de la situación económica, entre otros factores, la
Universidad ha sufrido un cambio profundo en sus objetivos y
funcionamiento.
La Universidad concebida originariamente como una corporación de
intelectuales destinada a formar pensadores, ellos claramente
comprometidos con la realidad y con una gran capacidad de
análisis y resolución de los diversos temas que afectan a
la sociedad; fue abandona en la actualidad debido a la necesidad de
precarizarla, donde las corporaciones sólo se encargan de cuidar
el monopolio de sus actividades convirtiéndose así en
empleados de lujo, en vez de plenos transformadores de la realidad.
La educación es un concepto que supera cualquier
definición estanca, o cualquiera que la quiera circunscribir a
una etapa determinada. Es un proceso permanente que debe involucrar a
toda la comunidad. No podemos pensar la educación como un
mercado mas, donde la oferta y la demanda regulan las relaciones entre
educados y educando, entre ciudadanos e instituciones. La
educación (como la salud) es siempre publica. El Estado es el
agente responsable indelegable.
La educación es lo que moldea las sociedades, las define y
determina, y es además un factor principalísimo de
movilidad social ascendente, permitiendo construir sociedades
más igualitarias desde todo punto de vista.
Por eso, en los comienzos de este siglo que recién empieza
debemos recordar que la educación es un derecho y no un
privilegio que otorgan los hacedores de políticas y del
pensamiento globalizado.
Artículo extraído
de Internet por Rodrigo
|
